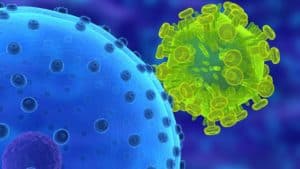Por: Pedro de Alcántara, OFM | Fuente: Año Cristiano (2002)
Abad (+ 356)
 El lector habrá de hacer un esfuerzo y trasladarse con nosotros muy lejos, en el tiempo y en el espacio. Debemos situarnos en el bajo Egipto, cerca del gran Delta del Nilo, al Sur de Mentís, en un pequeño poblado, Queman, que seguramente se identifica con el actual Quaeman-el-‘Arous, allá por la segunda mitad del siglo III.
El lector habrá de hacer un esfuerzo y trasladarse con nosotros muy lejos, en el tiempo y en el espacio. Debemos situarnos en el bajo Egipto, cerca del gran Delta del Nilo, al Sur de Mentís, en un pequeño poblado, Queman, que seguramente se identifica con el actual Quaeman-el-‘Arous, allá por la segunda mitad del siglo III.
Era Egipto, en aquellos tiempos agitados por las herejías, en especial por el arrianismo, foco de correcta ortodoxia y cuna de varones ilustres, luchadores gigantescos contra Arrio y sus secuaces. No obstante las persecuciones, florecía la Iglesia en todo sentido y es entonces cuando comienza a notarse el fenómeno de algunos cristianos que, ansiosos de llevar una vida más perfecta, de acercarse más a Dios sin los estorbos que puede ofrecer el trato con los demás, abandonaban la vida de familia, yéndose a vivir a pequeñas casas situadas cerca de los pueblos donde tenían sus moradas y allí, relativamente solos, se dedicaban a una vida de austeridad y de contemplación.
Entre los ascetas que rodeaban la villa de Queman comenzó a verse, hacia el año 269 (o 271), un joven de dieciocho o veinte años, llamado Antonio.
Era, ciertamente, un joven singular. Sus padres, que acababan de morir, habíanle dejado una copiosa herencia y el cargo de tutelar a una hermanita menor. Un buen día Antonio entra en la iglesia y escucha del sacerdote las palabras evangélicas: «Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres…». Fue a los seis meses de quedar huérfano, deja sus tierras y posesiones a sus convecinos; vende todos sus muebles, reservando solamente lo necesario para el sustento de su hermana. Pero otra vez escucha en la iglesia la voz del Evangelio que le amonesta a no atesorar para el día de mañana, dejando a Dios todo cuidado. En consecuencia, se despoja definitivamente de todo, confía su hermana a un grupo de vírgenes que observaban los consejos evangélicos viviendo en común y, rompiendo todas las cadenas que le sujetaban al mundo, a imitación de un asceta que vivía a las afueras del pueblo, comienza en una a modo de ermita vida retirada y ascética.
Pasaron años. Luchaba Antonio con todas sus fuerzas por adelantar en el camino emprendido. Frecuentaba el trato de los ascetas vecinos, codicioso de aprender de ellos los secretos del reino de Dios, de imitar sus virtudes. Comenzó a extenderse su fama.
Si es cierto que todos los santos brillan con fulgor espiritual propio, parece que a San Antonio quiso elegirle Dios para enseñarnos a los demás hombres a luchar contra el demonio. Efectivamente, ya en este primer retiro el enemigo le asalta constante y visiblemente con tentaciones, de impureza sobre todo. Antonio lucha virilmente. Siguiendo el consejo evangélico, se da a la oración y al ayuno. Come una vez al día solamente. Pasa las noches en vigilia. Dentro de semejantes luchas y trabajos, Antonio siente en el alma una potente voz interior: la llamada de la soledad absoluta. Había aprendido cuanto los demás podían enseñarle; era capaz ya, sin temeridad alguna, de verse a solas con Dios. Huye hacia los montes líbicos. Encuentra una tumba vacía. Un amigo se presta a llevarle de cuando en cuando el alimento imprescindible. El demonio redobla sus ataques, causando a veces ruidos tan fuertes que daban espanto. Se le aparece bajo la forma de terribles fieras que le originan sufrimientos indecibles; con el aspecto de hermosas mujeres que le invitan a la fornicación. Tan duras son las batallas que ha de sostener, que, en una ocasión, el amigo que le llevaba de comer le encuentra a la entrada de la choza completamente exánime. Creyéndole muerto, se lo lleva a la población vecina y cuando está disponiéndole los funerales, Antonio se recobra y vuelve a su refugio, a la lucha incesante, en medio de la cual a veces viene el Señor a reforzarle en apariciones consolatorias.
Su fama le ha venido siguiendo y los hombres tornan a molestar su quietud. Otra vez vuelve a sentir la apremiante llamada de la soledad. Pasa a la orilla derecha del Nilo. En Pispir, cerca de Der-el-Meimun, en un repliegue de los montes arábigos, encuentra una vieja fortaleza abandonada en medio de un espantoso desierto, si bien provista de abundante agua. El edificio estaba infestado de serpientes, que huyen a su sola presencia.
Convino Antonio con un amigo que le trajese pan dos veces al año (en Tebas duraba el pan incorrupto hasta un año y era costumbre tebana guardarlo para seis meses). Inmediatamente procedió a defender su soledad levantando un muro que le aislase por completo de la vista y trato de los hombres, de tal forma que ni aun hablaba con su amigo, quien le arrojaba el pan por encima del muro y de igual forma recogía las espuertas que hacía Antonio para huir de la ociosidad con el trabajo de sus manos. Tenía nuestro asceta treinta y cinco años y corría el 285 de nuestra era.
Aquí pasó veinte años sin interrupción. Sus familiares iban muchas veces a verle para hablar con él; las gentes venían a pedirle consuelos, consejos, milagros. Juntamente con esto sentía redoblarse los ataques del diablo. Los ecos de sus luchas eran tan fuertes y ruidosos, que llenaban de pavor a los viandantes que pasaban cerca del lugar. No obstante hallarse encerrado, debían sus palabras poseer tal fuerza de persuasión que, poco a poco, fueron acudiendo las gentes y acampando de manera estable junto a la fortaleza, a fin de beneficiarse continuamente de sus ejemplos y consejos. Un día ya no pudo contenerse la impaciencia de sus admiradores y, uniéndose, derribaron el muro construido por Antonio. Habían pasado veinte años y no se notaban en su rostro ni en su aspecto huellas de la extrema dureza de su ascesis. Todo él respiraba serenidad e íntima pureza.
Pronto se llenó la montaña de hombres que iban a pedirle alientos y fuerzas para llevar una vida semejante a la suya. La montaña se llenó de ermitaños. Constantemente resonaban en ella las divinas alabanzas. Se practicaba una pobreza heroica, una caridad perfecta. Los eremitas vivían solos, o en pequeños grupos.
Antonio nunca fue, propiamente, su superior; era, simplemente, una norma de vida, un ejemplo a imitar. Curaba enfermos, expulsaba demonios, enseñaba a amar al prójimo con perfección; amaestraba en la lucha contra el diablo, cuyos ardides y la forma de protegerse de ellos conocía perfectamente. San Atanasio, que fue su discípulo, nos ha recogido su doctrina en forma de un largo discurso: Antonio enseñaba que la meditación de los novísimos fortalece al alma contra las pasiones y el demonio, contra la impureza. Si viviésemos, decía, como si hubiésemos de morir cada día, no pecaríamos jamás. Para luchar contra el demonio son infalibles la fe, la oración, el ayuno y la señal de la cruz. El demonio teme, enseñaba, los ayunos de los ascetas, sus vigilias y oraciones, la mansedumbre, la paz interior, el desprecio de las riquezas y de las glorias vanas del mundo, la humildad, el amor a los pobres, las limosnas, la suavidad de costumbres y, sobre todo, el ardiente amor a Cristo.
Era el 305. Acababa de nacer, aun sin propósito premeditado de Antonio, el monacato oriental. Y aunque hubo quienes expresaron sus temores acerca de una posible infiltración de espíritu de independencia y separación de la Iglesia, la probada ortodoxia y la prudencia del Santo lograron que tal género de vida se impusiese poco a poco y terminara constituyendo un inapreciable sostén para la Iglesia de la época.
La soledad de Antonio no era infecunda. Enseñaba a preferir sobre todas las cosas la caridad. Así, cuando en el 311 estalló la persecución de Maximino, Antonio voló a Alejandría con algunos de sus monjes para fortalecer a los perseguidos por la fe y compartir con ellos el martirio. Nadie, sin embargo, se opuso a su propósito ni les infirió daño alguno, de forma que, terminada la persecución, volvieron a Pispir.
Antonio volvió cambiado: había comprendido —y lo supo viendo sufrir a los mártires— que el signo de su vivir era la cruz perfecta. Redobló su ascetismo, multiplicó los ayunos, durmió en la tierra desnuda o en tablas. Nunca se lavó, cambió de ropa, ni usó aceites o perfumes (piénsese lo tremenda que es tal mortificación en el Egipto, donde el baño constituye una auténtica necesidad corporal). Y otra vez la llamada del espíritu resonó, fuerte, muy fuerte, en su corazón. Su viaje a Alejandría, su vida entera, le habían hecho más y más famoso entre las gentes, que afluían a él sin cesar. Sintió peligrar su humildad, su silencio. Dios le inspiró de nuevo. Un buen día una caravana de beduinos que iba a internarse en el desierto contempló a un hombre extraño que les pedía unirse a ellos durante el viaje. Vestía túnica de pelos de camello, sujeta por cinturón de cuero; un manto de piel de carnero, con capucha caída por la espalda. Parecía totalmente endiosado.
Fue una larga y dura caminata. Los camellos de los beduinos se internaban por un desierto sin límites, sólo alterado por las dunas; bañado por las noches de un inusitado fulgor de estrellas; abrasado durante el día por el ardiente sol. Tres días con sus noches. A medida que el paso de los camellos iba alejándole de Pispir con sus monjes contemplativos y sus multitudes ansiosas de curaciones y milagros, Antonio se sentía caminar derecho a la consumación de su vocación. Sabía que Dios le aguardaba en el desierto, lejos, muy lejos de todo.
Llegaron por fin. Habían caminado hacia Oriente, hacia el mar Rojo. Muy cerca ya de éste, en el monte Qolzoum, encontraron un pequeño oasis lleno de palmeras y con alguna tierra laborable. Allí quedó Antonio. Era el año 312; acababa de fundar lo que había de llamarse monasterio de Deir-el-‘Arab.
Los beduinos le proporcionaron una azada y algunas semillas. Algunos discípulos, que no tardaron en visitarle a pesar de los horrores del desierto, le llevaron trigo. Antonio se preocupó de sembrar un trozo de tierra, a fin de poder ayudar a los peregrinos y visitantes. Allí permaneció absolutamente solitario durante dieciocho años, hasta quince antes de su muerte, en que admitió la presencia estable de sus dos discípulos Amathas y Macario.
La vida del Santo en los años siguientes se revela extraordinaria. Regularmente visitaba el monasterio de Pispir, donde le aguardaban sus discípulos y las turbas venían a pedirle milagros.
Solamente algunos, los más valientes, se atrevían a visitarle en Deir-el-‘Arab. Uno de éstos fue San Atanasio, el campeón de la ortodoxia oriental contra los arríanos, quien más tarde escribió su vida, contribuyendo con ello a esparcir por el mundo los ideales de nuestro asceta. Allí le escribió el emperador Constantino pidiéndole sus oraciones.
Allí refutó filósofos griegos y herejes arríanos, quienes atraídos por su fama y por la circunstancia de que Antonio era analfabeto, fueron a probar su sabiduría. Desde allí combatió el cisma de Melecio de Nicópolis; escribió duramente al obispo Gregorio, suplantador fraudulento de San Atanasio, y a Balado, quienes habían desencadenado una violenta persecución contra los ascetas y vírgenes ortodoxos; sostuvo el prestigio de San Atanasio.
El 340 fue a visitar a San Pablo, el primer ermitaño. A su llegada, el cuervo que todos los días llevaba a Pablo medio pan como alimento, trajo un pan entero para los dos solitarios.
Antonio se había convertido casi en personaje de leyenda.
La fama de sus milagros, de sus doctrinas, de sus austeridades, la noticia de su extremada soledad, habían llenado el mundo de Oriente. Pasaron los años, sumido en la contemplación de las noches del desierto, que tan extraño poder tienen para llevar las almas a Dios, para excitar el deseo de los bienes eternos.
Probablemente en el año 355, último de su vida (otros señalan el 338, a la vuelta del primer destierro de San Atanasio), fue a visitar a éste en Alejandría para animarle y sostenerle con su autoridad legendaria en la lucha contra los arríanos y melecianos.
Es indescriptible la impresión que su presencia y sus milagros causaron en la ciudad, donde convirtió muchos herejes e infieles.
Finalmente, el 17 de enero del 356, luego de haber anunciado su muerte, haberse hecho prometer por sus dos discípulos que a nadie revelarían el secreto de su tumba, a fin de evitar honores postumos; luego de haberles exhortado a la pureza de la fe, entregó su alma a Dios. Antes quiso legar a San Atanasio su túnica de piel de carnero y el antiguo manto que el mismo Atanasio le había regalado y que durante muchos años le había servido de lecho y abrigo. Otro manto dejó a Serapión, obispo de Thmuis. Con ello simbolizaba su unión con la jerarquía y el espíritu de su neta ortodoxia.
En Occidente, desde el 1089, se le comenzó a venerar como abogado contra la peste y epidemias, llegando a fundarse incluso una Orden hospitalaria bajo su advocación.
No obstante la dureza de la vida de San Antonio, podemos apreciar en ella contrastes que nos enseñan cómo algunas veces la santidad suple muchos valores humanos y cómo en otras no solamente no los suprime, sino que los supone y realza.
Cuenta San Atanasio, que le conoció bien, cómo, a pesar de sus ayunos, de su austeridad, jamás exageró. Supo guardar siempre la justa medida; prohibió las demasías en la mortificación entre sus discípulos; enseñó a valorar sobre las cosas exteriores la pureza de corazón y la confianza en Dios. De ordinario mostraba una faz tan resplandeciente de alegría, que por ella le conocían quienes no le habían visto nunca antes. Murió sonriendo.
A pesar de haberse criado y haber envejecido en el desierto, nada se observaba de agreste en sus maneras, sino que todo él respiraba una exquisita educación.
Sorprende su intrépido espíritu apostólico y la integridad de su fe, que le constituyeron en uno de los paladines de la ortodoxia de su tiempo.
No prescribió reglas, ni hábitos especiales a sus discípulos (las reglas que circulan bajo su nombre son apócrifas), pero su influjo personal fue tan hondo que pronto se pobló Egipto, en sus lugares más desérticos y apartados (Celdas, Escita, Nitria), la Siria y el Asia Menor, de monjes que de una forma u otra copiaron su género de vida, que aún perdura en cierto modo entre los monjes del Monte Athos, los cartujos y los camaldulenses.
Sin embargo, la vida de San Antonio encierra una ejemplaridad superior. Es todo un símbolo. Nos dice que los peores enemigos del hombre no son los externos. En la soledad más estricta el hombre lleva consigo su naturaleza caída, propensa al orgullo, a la soberbia interior, a la lujuria, a la que es preciso vigilar y mortificar constantemente si el alma quiere verse libre de sus flaquezas y encontrar a Dios en la paz. Por otro lado, el demonio se encarga de afligir con sus tentaciones (presunción, soberbia, desánimo, falta de fe y confianza) al más retirado de los ermitaños. Es decir, que la vida cristiana es, esencialmente, lucha. Podremos huir del mundo; no podemos despojarnos de nosotros mismos, no podemos evitar los asaltos del demonio, que da vueltas en torno a nosotros buscando a quien devorar, como nos enseña San Pedro. Por eso el desierto se ha convertido en símbolo de lugar de tentaciones y los antiguos lo identificaron muchas veces cual morada de espíritus malignos.
Otra lección del Santo es el inestimable precio de la soledad interior para quien de veras desea darse del todo a Dios. Es menester que ninguna criatura ocupe indebidamente nuestro corazón, que sepamos tenerlo desprendido de todas, de forma que ninguna nos pueda ser impedimento a nuestra carrera hacia la unión con Dios. Espíritu de soledad que, como vemos en nuestro Santo, no es sino una forma superior de caridad, porque solamente el hombre que se ha purificado en soledad, en mortificación, en oración, es capaz de sentir fielmente la caridad y de ejercitarla exponiendo su vida. El solitario, de ninguna manera si es auténticamente discípulo de Cristo se desentiende de los demás. Como puede, desde su soledad, lucha por sostener en la fe, se inmola por su salvación, socorre las almas y los cuerpos.
Pocos hombres de su tiempo hicieron tanto bien como San Antonio. La religión cristiana, como enseñaba a sus discípulos para combatir en ellos una desordenada propensión a la soledad egoísta y cómoda, es una profesión de caridad fraterna.
El solitario no ha de dudar en abandonar su refugio cuando lo piden así las necesidades de la Iglesia y de las almas. Soledad, caridad, las dos inmortales lecciones de San Antonio, o lo que es lo mismo, acción y contemplación, oración y apostolado, dos ejes aparentemente opuestos, pero que se conjugan perfectamente cuando el espíritu que los anima es legítimo espíritu de Cristo. Todos necesitamos ser un poco eremitas si es que, en definitiva, queremos triunfar de los asaltos del demonio y aprender el sublime arte de amar, por Cristo, a nuestros hermanos.