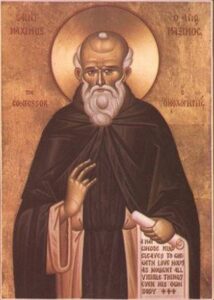Por: Evelia Sánchez, ACI | Fuente: Año Cristiano (2002)
Virgen (+ 1925)
Rafaela María del Rosario Francisca Rudencinda Porras y Ayllón.
La santa Rafaela María del Sagrado Corazón aparece en la Iglesia durante el siglo XIX. Porque es el siglo del liberalismo triunfante, ella y sus hijas se ceñirán las cadenas de una esclavitud de amor; y porque se intensifica la sagrada pasión del cuerpo místico de Cristo —su vicario Pío IX bajaría a la tumba coronado de espinas— ungirán ellas ese corazón llagado con la suave unción de su amor reparador y eucarístico. Espíritu éste de perenne actualidad —como recientes documentos pontificios lo confirman—, ya que hasta el fin de los tiempos el «Cristo total», Cristo viviente en su Iglesia, ofrecerá al Padre holocausto de reparación, intercesión y amor.
Mas, ¿cómo iban a sospechar estos misteriosos y futuros destinos los cristianos y ricos terratenientes de Pedro Abad don Ildefonso Porras y doña Rafaela Ayllón, cuando amorosamente se inclinaban sobre la cuna de aquella niña —la décima de sus trece hijos—, que había venido al mundo precisamente el primer viernes de marzo —día 1— de 1850? Una fecha después llega para ella el que alguna vez llamará «el día más grande de nuestra vida», el de su bautismo.
Para santa quería Dios a aquella niña y en tierra de santos la había hecho nacer. Más que de los califas, es Córdoba la ciudad de Eulogio y Speraindeo, de Alvaro y las vírgenes Flora y María, de los innumerables mártires. Con razón exclamará Rafaela: «Somos hijos de santos, ¡no degeneremos!».
Si era cristianísimo el hogar donde su cuna se meció, pronto lo iba a saber, aun a precio de lágrimas. Sólo cuatro años contaba cuando su padre, alcalde a la sazón, mostrando su religiosidad en el heroísmo, caía víctima de la caridad cuidando a los atacados por el cólera, que se ensañaba en la villa. Su viuda, verdadera mujer fuerte, hizo frente a todo, pero se reservó en especial la educación de las «dos perlitas», como eran llamadas en familia las dos únicas niñas, Rafaela y otra hermana cuatro años mayor que ella, Dolores.
Pronto la mejor sociedad cordobesa y madrileña comenzó a sonreír a aquellas jovencitas finas, cultas, sumamente agraciadas. Pero… sólo quince años contaba Rafaela cuando, arrodillándose ante el altar de San Juan de los Caballeros, en Córdoba, consagró al Señor la azucena de su virginidad con voto de castidad perpetua. Era precisamente el día de la Anunciación de María, la esclava del Señor. «¡Es tan hermosa —dirá más tarde— la flor de la pureza!». Aquella iglesia, por coincidencias providenciales, fue la primera que las Esclavas recibieron en propiedad.
Ya es toda de Jesucristo Rafaela María, y El comienza a llevarla por el difícil camino que para su vida ha trazado. Su madre es todo su cariño, y cuando apenas cuenta diecinueve años la pierde casi de repente. «La muerte de mi madre —revelará ella, religiosa ya— abrió los ojos de mi alma con un desengaño tal que la vida me parecía un destierro. Cogida a su mano le prometí al Señor no poner jamás mi afecto en criatura alguna terrena. Y Nuestro Señor, al parecer, cogió mi oferta, porque aquel día me tuvo toda ocupada en pensamientos sublimísimos de la vaciedad y nada que son todas las cosas de la tierra, y de lo único necesario que era aspirar a sólo lo eterno, que casi, o del todo, me desterró la pena».
Pronto fueron quedando Rafaela y Dolores cada vez más solas y, por tanto, más libres, en la casona familiar, dueñas de pingüe patrimonio. Mas no las busquéis ya en las fiestas de Córdoba, sino junto a la cabecera de los más indigentes y repugnantes enfermos, tal vez contagiosos, de Pedro Abad; o junto a la clásica chimenea de campana que presenciara tan dulces escenas familiares, rezando con la servidumbre aquel rosario bendito que ayer guiara la madre muerta; o acaso barriendo y perfumando luego de flores la ermita de aquel Cristo venerado que llevara en la mesnada el abad don Pedro de Meneses cuando acompañaba al rey San Fernando en la conquista de Córdoba.
En esta vida de difícil abnegación las sostenía el joven párroco, recién llegado a Pedro Abad. Intuyendo los futuros destinos de Rafaela, le escribió esta frase que, a la luz de los acontecimientos posteriores, aparece como profética: «Lucirá, y más que el sol, si mientras llega el día se mantiene en la oscuridad»… Ya veremos si era profunda la oscuridad, prenuncio de gloria, que la esperaba.
Avanzan las dos hermanas en virtud, pero la maledicencia se ceba en aquellas vidas intachables y han de renunciar a su único apoyo: la dirección. Ya para entonces ambas han decidido entregarse, con todo su haber y su poseer, al Señor. Pero ¿dónde? El antiguo director y otros eclesiásticos cordobeses, a quienes se han confiado, deciden: pasarán unos meses de retiro y reflexión en las clarisas de Santa Cruz, de Córdoba, y luego… Abandonan, pues, de incógnito su fecundo apostolado en el pueblo, aunque los pobres, al enterarse, reclaman entre lágrimas que vuelvan «las señoritas».
Ya está decidido el ingreso en la Visitación de Valladolid para que tornen a Córdoba como fundadoras de un pensionado; pero el Señor, que tiene otros planes, hace aparecer en este momento al «hombre providencial»: don Antonio Ortiz de Urruela. Era este sacerdote guatemalteco varón de espíritu y talento no comunes, penitente, celoso, rectísimo —«el Padre de la verdad» le llamaban los andaluces, ¡y eran los tiempos del liberalismo militante!—, sabio jurista; en fin, una personalidad extraordinaria. Él, que tenía profundamente grabada esta idea de Pío IX: «Por la reparación se salvará el mundo», estimaba a la naciente sociedad de María Reparadora, y aquella estima cristalizó en una realidad tangible: negocia que se trasladen desde Sevilla algunas religiosas, y en una casa propiedad de las hermanas Porras, con haberes de las mismas, queda fundado el noviciado, que pueblan, junto con éstas, otras jóvenes selectas dirigidas también de don Antonio, protector y alma de la obra. Rafaela y Dolores, que visten felices el hábito blanco y azul de María Reparadora desde el día del Sagrado Corazón —es el año 1875—, creen haber llegado al puerto. A su vez las madres graves comentan: «Rafaelita es una joya. Aunque novicia, podría muy bien ser superiora». ¡Por algo lo haría Dios!
¿Criterios anticuados de la tradicional sociedad cordobesa? ¿Tesón de un protector que exige con excesivo celo y diversidad de miras una docilidad que las protegidas estiman incompatible con el bien de su religión? El caso es que, cuando la madre general y fundadora de la sociedad dio la orden de trasladar el noviciado a Sevilla, surgieron graves diferencias entre las religiosas y los eclesiásticos cordobeses, particularmente con don Antonio, escudo hasta entonces de la amenazada fundación, quien creyó tener graves motivos para defender la permanencia del noviciado en Córdoba. Sólo a las dos hermanas se traslucía lo angustioso de la situación. Las demás novicias veían a Rafaela orar en cruz con más asiduidad y redoblado fervor ante el sagrario. No sabían más.
Por fin las religiosas de María Reparadora han de salir de Córdoba. ¡Momentos de perplejidad para aquellas almas ansiosas de cumplir la voluntad divina! De pronto corre entre las novicias una voz: «Las hermanas Porras no se van. Continuarán en la casa bajo la protección del señor obispo, y la dirección del padre Antonio». Y allí se queda, casi íntegro, el noviciado. Rafaela, por designación episcopal, comienza a ser superiora de aquel grupito de jóvenes que «de novicias se han pasado a fundadoras» —como les escribirá años adelante, en carta autógrafa, Su Santidad Benedicto XV—. Fray Ceferino González, el futuro cardenal de Toledo, tan conocido por sus profundas obras filosóficas, obispo a la sazón de Córdoba, expidió el decreto de erección del nuevo Instituto, bajo el nombre de «Adoradoras del Santísimo Sacramento e Hijas de María Inmaculada».
Se acerca la primera emisión de votos cuando reciben una amistosa advertencia: «El señor obispo está introduciendo algunas variaciones en las reglas». ¿Algunas variaciones? ¡Dios mío!, ¿quién las conoce?: rejas en los locutorios, la exposición del Santísimo sólo los domingos… Y tienen veinticuatro horas de plazo para determinarse.
Madre, ¡no queremos estas reglas! —Exclaman a una voz las novicias apenas recibida la intimación—. ¡Queremos las reglas de San Ignacio tal como las hemos observado hasta ahora!
Rafaela ha buscado en la oración, su ordinario recurso, la serenidad y el acierto. Ahora están ella y su hermana conferenciando con don Antonio, quien les repite inspirado: «Dios escribe derecho con pautas torcidas». Mas el tiempo urge, ¿qué hacer? Dolores fue la primera en lanzar la idea: «¿Por qué no nos vamos?». ¡Signo divino de la unanimidad! Al mismo tiempo una novicia bajaba en nombre de todas: «Madre, arriba estábamos diciendo que por qué no nos vamos»…
Y aquella noche misma, en connivencia con las sombras nocturnas, comienza el éxodo. Presidía la salida Rafaela, «pálida como una dolorosa»; Rafaela, que con entereza recibida de lo alto se puso al frente de las fugitivas, mientras Dolores quedaba en el palomar vacío para hacer frente a la polvareda que en pos dejaban.
Las Hermanas de la Caridad, que tanta derrocharon con la Congregación naciente, las hospedaron en Andújar.
Un fuerte apoyo les quedaba, don Antonio Ortiz, que, alcanzado por la tempestad, negocia en Madrid el establecimiento del noviciado. ¿Un apoyo? ¿No imagináis lo que va a suceder? Moría, en efecto, en la capital de España este santo sacerdote el día de su gran protector San José. Rafaela, anegada en paz sobrenatural, desgrana por tres veces ante el sagrario los versículos del Te Deum. Ésta será siempre su respuesta ante el dolor.
Pero «el hombre providencial», cuyo último suspiro recibió Dolores, dejaba al Instituto bajo la tutela del buen padre Cotanilla, S.I. En su persona pasaba, en cierto modo, a la Compañía de Jesús tan sagrada herencia. Y bajo su protección y la del obispo auxiliar, doctor Sancha, van a establecerse, ahora definitivamente, en Madrid. Vibra de nuevo en Andújar la voz juvenil: «¡Vamos!».
Ya están en la estación, en medio de la oscuridad y bajo el aguacero, esperando el tren que las llevará a la capital. De las dieciocho que comenzaron esta aventura hacia Dios «ninguna se ha perdido». Muy bien escribió la primera historiadora de tales sucesos: «Cuando Dolores expuso al obispo auxiliar el recelo que le inspiraban las vocaciones, contestó el doctor Sancha: «Estos trastornos obran en las religiosas lo que la criba en la era: se queda el grano y la paja se la lleva el viento»… En aquel puñado de almas generosas tan tenazmente aventado no hubo más que trigo: no faltaba ni una».
El primado de España, cardenal Moreno, al aprobar la nueva Congregación en 14 de abril de 1877, le imponía el nombre de «Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús», cambiado, al penetrar el Instituto en la órbita pontificia por el Decretum laudis, en aquel que, no determinación humana, sino su divino fundador había escogido: ANCILLAE SACRATISSIMI CORDIS IESU, «Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús». Por fin León XIII, en 29 de enero de 1887, aprobaba definitivamente el Instituto y temporalmente sus Constituciones, las suyas, aquellas por las cuales había luchado tan denodadamente. «Vuestras son», parecía decirles el santo legislador mediante una serie de providenciales coincidencias. Y lo dijo también por boca de quien más autorizado estaba para ello. Visitando en Roma nuestras madres al padre Becks, y expresándole su alegría por llevarse las tan deseadas Constituciones, alguien insinuó: «San Ignacio no hizo sus reglas para mujeres». A lo que repuso el padre General: «Las reglas de San Ignacio están llenas del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lo mismo es para hombres que para mujeres».
Mas quien corta la rosa se lleva la espina, y ellas, que con mano audaz se habían acercado al rosal de Ignacio, participarían también en la «bendición» que él pidió a Dios para su obra: las persecuciones. «Diga al señor obispo de Cádiz —advertía la madre a una de sus hijas— que se prepare para las habladurías y calumnias que ha de oír de nosotras»… No obstante, palpando en las dificultades como en los éxitos una admirable providencia de aquel Corazón que es origen del Instituto, la madre María del Sagrado Corazón, con maravillosa prudencia y celo, pero sobre todo con la eficacia de su fervoroso espíritu sobrenatural, iba fundamentando sólidamente y perfeccionando todos los órdenes, primero como superiora, después —desde mayo de 1887— como general, la obra de su vida. Las fundaciones se multiplicaban; florecían las obras de apostolado que, juntamente con la adoración reparadora al Santísimo Sacramento, son esenciales en el Instituto: escuelas populares, colegios, casas de ejercicios, Congregaciones marianas y de adoradoras del Santísimo Sacramento, etc. Posteriormente, al ver a sus hijas sembrando la buena nueva en lejanas misiones de infieles, habrá exultado con nuevo gozo la que siempre soñó que su Instituto fuera «universal como la Iglesia».
A la vez que lo infundía en su obra iba intensificándose en ella aquel su admirable espíritu: amor reparador y encendido en celo por su gloria, hasta la inmolación total al Corazón de Cristo, sobre todo en el sacramento de amor, entrega filial y confiada al de la Inmaculada Madre; oración altísima y continua, que el Señor perfeccionaba con carismas divinos, y, sobre esta base, heroicas virtudes, entre las cuales destaca una humildad tal que alguien ha llegado a llamarla «la humildad hecha carne». La autenticidad de esta su virtud característica pronto se probaría —se estaba probando ya— en el más doloroso y encendido crisol: contradicciones, incomprensiones, desconfianzas de sus consejeras, aparentes fracasos, el total arrinconamiento, el largo y absoluto olvido…
Un paso faltaba para que la fundadora viera definitivamente consolidada su obra: la aprobación definitiva de las Constituciones. En 1894 llegó este gozo. Al día siguiente de Nuestra Señora de las Mercedes, León XIII las refrendaba con su autoridad infalible. Así, de manos de aquella que es «redención de cautivos», recibían las Esclavas, para quedar gloriosa y perpetuamente ligadas, las dulces cadenas de la esclavitud que redime.
Pero entonces vivía ya la madre su vida oculta de Nazaret, retirada en la casa de Roma. Graves dificultades internas que surgieron en el gobierno la movieron a renunciar al generalato, primero temporalmente a favor de su hermana Dolores —en religión madre María del Pilar—, quien, al presentar la dimisión el 3 de marzo del siguiente año, 1893, todas las que formaban la junta, fue elegida para sustituirla. De este modo colmaba el Señor los deseos de la madre, largamente acariciados: servirle en el más escondido rincón del Instituto y cooperar así a su gloria con la demostración palmaria de que Él, único fundador, prescindía ubérrimamente de instrumentos, como le había glorificado antes siéndole docilísima en sus manos.
Pero, ¿quién penetrará el abismo de penas, humillaciones e ingratitudes que sufrió en tan aflictivas circunstancias? «¡Por qué tempestad pasa esta navecilla!», escribirá la madre. ¡Si no rugiera también en su interior! Es la hora de exclamar: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?».
Más se diría que el Señor había permitido tan dolorosos golpes de cincel para hacer brillar más las facetas de sus heroicas virtudes, sobre todo de su humildad eximia, y así enjoyar a la Iglesia con nuevas galas. Se desconocen y conculcan sus derechos de fundadora, de madre, aun a veces de religiosa simplemente, y, una vez expuesto lo que su rectísima conciencia le dicta exponer, calla y se somete; ve que se la aísla progresivamente de las que en fuerza de los hechos son sus hijas, y ella se abraza más y más con el aislamiento y el silencio; rehúye insistentemente toda deferencia, todo privilegio, pues «Cristo y su Madre —dice— no los tuvieron»; quiere ser, como la última de las religiosas, no rogada, sino mandada, y cuando al fin lo logra se somete dócil y amorosamente aun a las órdenes más mortificantes, aun a las simples insinuaciones de sus superioras, como la más rendida súbdita.
Para ella el trabajo constante, lo más pobre de casa, las más bajas y fatigosas labores… Parecerá increíble, pero ni aun así cesan las desconfianzas en torno suyo, las humillaciones, las totalmente infundadas sospechas. Y llega aún la más dura prueba: la de comprobar, con el desgarrón íntimo que la injusticia causa, que, para explicar o cohonestar aquella aflictiva y anormal situación en que se la tiene aherrojada, se va divulgando, hasta formar ambiente, la especie de que su razón se ha nublado, como efecto del prolijo padecer. Sin otra réplica que la que sus virtudes y su proceder exquisito y perfectamente equilibrado ofrecen callada y constantemente, la madre se abraza con este nuevo dolor y, como Jesús en su pasión, una vez más, calla. Ha llegado a la cumbre del tercer grado de humildad, de la «locura de la cruz», que ella incesantemente pide como un tesoro, ignorando que ya lo posee.
Y así, progresivamente, en un ocaso que es aurora, se va hundiendo en la sombra íntimamente dolorida por la humana ingratitud, pero serena con la serenidad y la dignidad del mártir. Y así recorre ese espinoso camino, sostenida por Dios, su único consuelo. Porque Él, siempre fiel con los suyos, en medio de la tormenta interior que a veces hace eco a la que exteriormente ruge, pone en el fondo de su alma como una íntima paz, y entre las oscuridades que la envuelven, y que el juicio de las criaturas sobre ella condensa más y más, hace que se filtre una tenue luz. Esa luz le infunde la seguridad de que a Dios buscó siempre con entera rectitud. El comprobar los frutos maravillosos de su actuación de ayer y su inmolación de hoy se lo reserva para la región de la luz.
Pero aun ahora la alienta a veces con nuevas y más extraordinarias gracias: va manifestándosele en la Sagrada Eucaristía, ya mostrándosele en el mismo divino sacramento como amparando bajo su manto a la Congregación, por la cual teme; ya inspirándole aquella seguridad alentadora: «Si logro ser santa hago más por la Congregación, por las hermanas y por el prójimo que si estuviera empleada en los oficios de mayor celo».
Bien necesitaba de estos alientos en su lento morir. Porque aquel apartamiento de todo en la plenitud de su actividad —a los cuarenta y tres años— tenía, en verdad, sabor de muerte. Era ella ahora el grano que cae en el surco y, para que su obra tenga vida y la tenga más abundante, ha de ir muriendo día tras día. Y así por más de treinta años…
Durante este largo período la vida interior absorbe completamente sus energías. Todo lo demás queda inmolado y en una inacción que llamará ella «su mayor martirio». Y a fe que martirios no le faltaron nunca. Pero nada podía traslucirse al exterior. Abrazada más aún a la cruz de Cristo, reafirmándose con renovado fervor en el voto de perfección que tenía hecho hacía años, no veían en ella sino ese prodigio de humildad que torpemente hemos bosquejado, de caridad aun para con las que eran instrumento de sus penas, dulzura y abnegación, perfectísima observancia regular, vivificado todo por aquel su amor al Corazón sacramentado, amor que ya era, en progresión creciente, un encendido volcán.
Sólo habría que reseñar en estos años un viaje suyo a Loreto y Asís —que encajaba a maravilla en el ambiente de Nazaret en que se desarrollaba su vida— y otro, más largo, a España. Por todas las casas que visitó fue dejando una estela de edificación. Las más jóvenes podían ahora comprobar lo que tantas veces oyeran a las ancianas sobre la madre fundadora. La cual, a la menor indicación de la que era para ella entonces representante de Dios, sin poder siquiera visitar en Valladolid a su hermana, que vivía en aquella casa retirada ya también del gobierno de la Congregación, «bajó de nuevo a Nazaret» para seguir siendo allí súbdita hasta la muerte.
Nunca, en efecto, volverá a tener ni una sombra de autoridad sobre ninguna del Instituto. Sin extrañarse nadie, verán a la madre, ya anciana, ayudando a poner las mesas a una postulante coadjutora recién llegada. El velo de olvido y silencio se va haciendo más tupido al correr los años. Cada vez más desconocida, llega un momento en que ni aun las que viven en la Congregación saben que la fundadora es ella. ¡Si aún lo ignora su director, y la madre, pudiendo hablar, calla! ¡Cómo iba a comprenderla ni consolarla! Dios es todo su consuelo. Dios, que, en frase de la madre, la tiene como identificada consigo en la total unión del «sacramento indisoluble».
Este prolongado y doloroso holocausto había de consumarse en aras de su mayor amor. Como efecto de las muchas horas que pasaba de rodillas ante la Custodia, centro de su vida, contrajo en la rodilla derecha una enfermedad que poco a poco, entre graves dolores, la fue acabando. Los últimos ocho meses sobre todo, que pasó retenida en el lecho, fueron de acerbo sufrir.
Y el 6 de enero del año santo 1925, en la única fiesta litúrgica que conmemora una adoración, brilló para ella la Epifanía eterna. Todo el Instituto se impregnó del buen olor de aquellas virtudes tan en la sombra practicadas. Y, al contemplar su radiante figura en la gloria de Bernini el 18 de mayo de 1952, rendía al Señor exultantes acciones de gracias porque, cumpliendo su promesa de ensalzar al que se humilla, había puesto los ojos en la humildad de su esclava. Fue beatificada por el Papa Pío XII el 18 de mayo de 1952 y canonizada el 23 de enero de 1977 por el Papa Pablo VI.